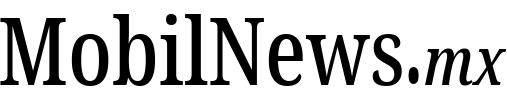Cuando dos gigantes chocan, el mundo tiembla. Pero cuando uno de ellos decide que su adversario es terrorista, que debe recuperar lo que ‚ÄĒa su juicio‚ÄĒ le fue arrebatado y despliega buques de guerra alrededor del Caribe, la geopol√≠tica entra en una zona de riesgo donde la fuerza pretende sustituir a la raz√≥n.
En el cierre de 2025, la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado un punto de tensión que obligará a historiadores y diplomáticos a preguntarse si las lecciones del pasado fueron alguna vez aprendidas.
Desde Washington, el presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva de gran calado: designar al gobierno de Nicol√°s Maduro como ‚Äúorganizaci√≥n terrorista extranjera‚ÄĚ, ordenar un bloqueo total a los petroleros sancionados que entran y salen de aguas venezolanas y exigir la devoluci√≥n de ‚Äúpetr√≥leo, tierras y activos‚ÄĚ que, seg√ļn su narrativa, fueron confiscados de manera ileg√≠tima.
La argumentación oficial se presenta con tono categórico: cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, frenar redes de narcotráfico y proteger la seguridad nacional estadounidense.
El bloqueo a los petroleros sancionados funciona como una se√Īal pol√≠tica inequ√≠voca. Washington ha optado por asfixiar la principal arteria econ√≥mica de Venezuela. El petr√≥leo constituye la base material del Estado venezolano y su restricci√≥n tiene efectos que rebasan las fronteras nacionales. Afecta alianzas regionales, altera flujos energ√©ticos y env√≠a un mensaje a otros pa√≠ses productores que observan con inquietud la capacidad de Estados Unidos para imponer sanciones con alcance extraterritorial.
Desde Caracas, la respuesta ha sido igualmente enf√°tica. Nicol√°s Maduro ha llevado su queja a la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas, instancia que durante a√Īos descalific√≥ por considerarla instrumento de los intereses occidentales. Hoy, esa misma tribuna es invocada como garante del derecho internacional, de la soberan√≠a de los Estados y del principio de no intervenci√≥n. El discurso oficial venezolano describe el bloqueo como un acto de agresi√≥n econ√≥mica que amenaza la estabilidad regional.
En el centro del conflicto se encuentran intereses estratégicos y cálculos políticos. Para Trump, la presión sobre Venezuela se inserta en una lógica de demostración de fuerza y de cohesión interna en un contexto de polarización doméstica. Para Maduro, la confrontación externa fortalece un relato de resistencia que permite cerrar filas frente a una sociedad profundamente fracturada y cansada de una crisis prolongada.
Las consecuencias potenciales son m√ļltiples. Existe el riesgo de una escalada militar provocada por incidentes en aguas internacionales o por errores de c√°lculo en una zona altamente militarizada. Tambi√©n se observan impactos directos en los mercados energ√©ticos, con alzas en el precio del crudo y nerviosismo entre los actores del sector. A ello se suma la dimensi√≥n jur√≠dica, donde Venezuela busca internacionalizar el conflicto y Estados Unidos reafirma su capacidad de acci√≥n unilateral.
En medio de esta disputa quedan los ciudadanos venezolanos, atrapados entre sanciones, discursos patrióticos y una crisis humanitaria persistente. El endurecimiento del cerco económico amenaza con profundizar la escasez, acelerar la migración y aumentar la tensión social.
La historia demuestra que cuando el poder se ejerce como imposición y la soberanía se reduce a consigna, el orden internacional se debilita. Las confrontaciones de este tipo rara vez producen vencedores claros. Dejan, en cambio, heridas duraderas y un precedente peligroso para un mundo que parece habituarse a la normalización del conflicto como instrumento de política exterior.
Tiempo al tiempo.