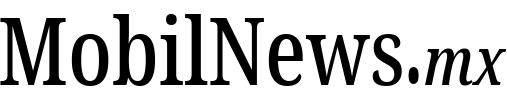En pol√≠tica hay im√°genes que pesan m√°s que los discursos. Este verano, las postales de los dirigentes de la llamada Cuarta Transformaci√≥n paseando por Lisboa, Madrid, Tokio o Canc√ļn no son simples recuerdos de viaje: son s√≠ntesis perfectas de un cambio silencioso que ya est√° en curso.
Mario Delgado, jefe de la educaci√≥n p√ļblica, en una terraza lisboeta con vista al Tajo. Ricardo Monreal, legislador de todos los sexenios, en el lobby del Rosewood Villa Magna. Andr√©s Manuel L√≥pez Beltr√°n, hijo del expresidente y actual secretario de Organizaci√≥n de Morena, instalado en el Okura Hotel de Tokio, donde una noche cuesta m√°s que un mes de salario m√≠nimo.
Otros familiares y allegados, desperdigados entre playas y resorts. Ninguno acusado formalmente de desviar recursos. Todos con la misma coartada: ‚Äúlo pagamos con nuestro dinero‚ÄĚ.
Ese ‚Äúnuestro dinero‚ÄĚ es el n√ļcleo de la incongruencia. El problema no es de facturas, es de s√≠mbolos. En el sexenio pasado, con L√≥pez Obrador en Palacio Nacional, la sola idea de aparecer en una foto con un trago caro o un hotel de lujo provocaba sudor fr√≠o. La austeridad presidencial, por convicci√≥n o por disciplina, operaba como un muro de contenci√≥n. Su sola presencia incomodaba, cuando no aterraba, a quienes tentaban la ostentaci√≥n. Hoy, sin ese dique, los suyos parecen dispuestos a recuperar el tiempo perdido.
La política, que en su discurso fundacional era un medio para servir, se ha vuelto un método exprés de ascenso social. Quien ayer vivía como profesionista de clase media, hoy luce como turista frecuente de capitales europeas y destinos exóticos. Lo que para millones de mexicanos es una aspiración remota, para ellos es apenas un interludio entre dos reuniones de partido.
Pero ya no se trata solo de una disonancia est√©tica: hay abusos de exhibicionismo. No es la prensa la que caza estas im√°genes; son ellos mismos quienes las publican en redes, como si ignoraran ‚ÄĒo despreciaran‚ÄĒ el impacto pol√≠tico de verlos brindar en terrazas de lujo o posar en boutiques de marcas que en campa√Īa denunciaban como s√≠mbolos de desigualdad. Esa arrogancia, ese desd√©n por la percepci√≥n p√ļblica, son un s√≠ntoma de prepotencia: se creen blindados, inmunes al juicio ciudadano.
Peor a√ļn: cuando Monreal y Andy L√≥pez Beltr√°n caminaban en Espa√Īa y Jap√≥n, en M√©xico se celebraba un Consejo General de Morena. No hab√≠a emergencia diplom√°tica ni obligaci√≥n de Estado que justificara la ausencia: simplemente, prefirieron estar en otra parte. Esa elecci√≥n, m√°s que una an√©cdota, es una declaraci√≥n de prioridades.
La abundancia, por sí misma, no es un delito. Lo es la incoherencia cuando se ostenta en nombre de un proyecto que prometió no repetir los excesos del pasado. La justa medianía, convertida por la 4T en símbolo moral, no era sólo un ajuste contable, sino un mandato político: vivir como la gente a la que se representa.
Esa l√≠nea se ha roto, y lo m√°s revelador es que ya no son los ‚Äúconservadores‚ÄĚ quienes exhiben esas rupturas. El espionaje no viene de la oposici√≥n: es fuego amigo. Son los propios cuadros internos quienes filtran im√°genes y detalles, midiendo hasta qu√© punto conviene erosionar a los suyos para cobrar facturas pol√≠ticas. La 4T, que presum√≠a invulnerabilidad frente al espionaje externo, se esp√≠a a s√≠ misma.
En paralelo, otra pregunta empieza a incomodar: ¬Ņen qu√© trabajan los hijos del presidente? No hay claridad sobre sus ingresos, pero hay certeza sobre sus gastos. Y esa opacidad erosiona la autoridad moral que fue la principal fortaleza de este movimiento.
La arrogancia no es nueva en la política mexicana, pero en el caso de la 4T tiene un agravante: muchos de sus protagonistas llegaron como adalides de la humildad y portavoces de un cambio histórico. Hoy, algunos de ellos comparten la misma soberbia que atribuyeron a sus adversarios.
Ese aire de impunidad recuerda otros excesos y otras amistades peligrosas, como la relaci√≥n pol√≠tica y personal entre Ad√°n Augusto L√≥pez y su exsecretario de Seguridad P√ļblica en Tabasco, Hern√°n Berm√ļdez Requena, a quien las autoridades vincularon con la c√©lula criminal ‚ÄúLa Barredora‚ÄĚ. Aquel v√≠nculo, defendido y justificado hasta el √ļltimo momento, muestra c√≥mo la cercan√≠a con el poder suele blindar, m√°s que depurar.
Claudia Sheinbaum, con prudencia calculada, ha dicho que cada quien será reconocido por su comportamiento. Ese reconocimiento ya está en curso: lo otorgan las redes, lo amplifican los medios, lo murmura la base militante. El juicio no es por corrupción comprobada, sino por la traición a una ética que, para muchos, justificaba el proyecto entero.
¬ŅMerecen la abundancia? Si la hubieran ganado fuera de la pol√≠tica, tal vez. Si la ejercieran con discreci√≥n, quiz√°. Pero cuando el poder es el trampol√≠n, y el lujo se vuelve mensaje, no hay justificaci√≥n posible. La abundancia se vuelve obscenidad, y el m√©rito, simple oportunismo.
La pol√≠tica, dec√≠a un viejo manual de civismo, es la administraci√≥n de lo p√ļblico con sentido de servicio. Hoy, para algunos, es la administraci√≥n de la propia carrera con sentido de urgencia: subir r√°pido, disfrutar m√°s r√°pido todav√≠a.
Y en ese v√©rtigo, el discurso se vuelve souvenir, el compromiso se archiva, y la justa median√≠a queda reducida a un eslogan de campa√Īa. Porque, al final, no es que hayan traicionado la austeridad: es que han demostrado que para algunos, la Cuarta Transformaci√≥n fue solo un boleto de primera clase‚Ķ de ida.
Tiempo al tiempo.